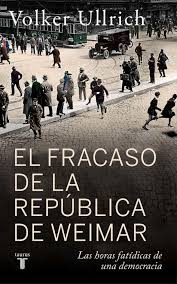
El régimen de Weimar cayó por las intrigas políticas, el populismo y el apoyo a Hitler de la gran industria
Que las democracias son frágiles no hace falta recordarlo. Pero también es cierto que es el único sistema con capacidad de autocorregirse, superar las crisis y enfrentarse a los nuevos conflictos con las lecciones aprendidas.
Se habla ahora de los populismos de derechas y de izquierdas que se adueñaron de la política europea al terminar la Gran Guerra, dibujando un panorama que condujo finalmente al triunfo de Hitler en 1933 y la consolidación de Stalin en el Kremlin. Las democracias aparecían como el residuo de sistemas fracasados, sin liderazgos claros y sujetos a los debates y peleas interminables de los partidos políticos.
Pero las democracias sobrevivieron a las dos tiranías que triunfaron entonces –el nazismo y el estalinismo–, aunque en estos tiempos el parlamentarismo atraviesa nuevamente un periodo de zozobra y desconcierto. El historiador Volker Ullrich acaba de publicar El fracaso de la República de Weimar (1918-1933), que nace de la derrota de Alemania en la Gran Guerra, el humillante tratado de Versalles de los vencedores, principalmente Francia, con reparaciones de guerra inasumibles por un país asolado por la guerra, abocado a la hiperinflación de 1923, la Gran Depresión de 1929 y, finalmente, con el asalto al poder de Hitler, aupado por las masas y por las élites industriales y financieras que optaron por apoyar al Führer pensando que podrían controlarlo.
Ullrich sostiene que la tiranía nazi era evitable si los partidos y los movimientos sociales no se hubieran tomado el ascenso al poder de Hitler con una sorprendente indiferencia. El autor señala implícitamente paralelismos con la fragilidad de las democracias actuales que levantan muros internos en vez de trazar y construir puentes. En el transcurso de 1932 se cambió dos veces de canciller con el anciano presidente Paul von Hindenburg, viejo militar de la Gran Guerra, que se dejaba impresionar por camarillas de políticos intrigantes que pensaban que domesticarían a Hitler.
¿Cómo es posible que un pueblo tan culto, tan avanzado a pesar de haber perdido la Gran Guerra, tan preparado industrialmente se entregara a un fanático como Hitler? Hubo muchas voces discrepantes como la de Viktor Klemperer en sus dietarios, Sebastian Haffner en Historia de un alemán, la de Thomas Mann o la del socialdemócrata Willy Brandt, que huyó a Noruega, antes de ser detenido por la Gestapo.
El presidente Hindenburg eligió a Hitler como canciller con la presunción de que se comportaría según la Constitución de Weimar de 1918. Todos conocían el intento de golpe de Estado de 1923 en Munich y habían leído sus frenéticos discursos que pretendían eliminar el sistema democrático, exterminar el marxismo, en el que incluía a los socialdemócratas, expulsar a los judíos de Alemania con los medios que hicieran falta y su proyecto de engrandecer el espacio vital de Alemania en el Este.
No solo cumplió sus promesas, sino que las hizo más perversas y paranoicas. La cultura política de la época en Alemania estaba marcada por la nostalgia imperial, el militarismo y el antisemitismo. Y un impulso de venganza hacia los vencedores de la guerra, como señaló en su momento el economista británico Maynard Keynes, sin que nadie le hiciera caso.
No llevaba ni un mes en el poder cuando el presidente del Reichstag Hermann Göring organizó un encuentro entre Hitler y las principales figuras de la industria y las finanzas alemanas. Lo cuenta muy bien Éric Vuillard en El orden del día, premio Goncourt del 2017. Allí estaban los dirigentes de Opel, Krupp, Bayer, Siemens, Telefunken, Allianz, BASF…
Escucharon el discurso de Hitler, que Vuillard resume diciendo que “había que acabar con un régimen débil, alejar la amenaza comunista, suprimir los sindicatos y dar carta blanca a los empresarios”. Un asistente agradeció a Hitler que se clarificara la situación política e invitó a sus colegas a que “pasaran por caja”. Aquellos hombres estaban acostumbrados a las comisiones y a los pagos bajo cuerda aduciendo que la corrupción era una carga ineludible en el presupuesto de las grandes empresas. Nada nuevo bajo el sol, allí y aquí, entonces y ahora.
Publicado en La Vanguardia el 9 de julio de 2025




Les nostres democracies estan en crisi?
Jo crec que si. Esta augmentant el discurs racista,xenofob, l´estrema dreta, pero jo crec que molta part de responsabilitat la tenen els partits politics de les actuals democracies liberals. Perque no estan regulant els problemes de la gent. Es quasi pornografic que els paisos occidentals no hagin pogut resoldre el problema de la fam al mon, que es un problema perfectament resoluble, i que no estiguin resolent el problema de l´habitatge en els mateixos paisos occidentals. Les democracies s´han estat cavant la propia tomba no resolent els problemas de la gent, perque estan massa preocupats per guanyar vots a les properes eleccions.
Pere Brunet, investigador del Centre Delas a Catalunya Cristiana del 6 de juliol.
Que encertat!